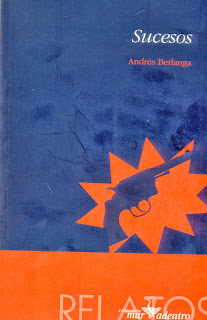PREGÓN DEL “VI DÍA DE LA SIERRA”
Zarzuela de
Jadraque, 19-X-2013
Nos encontramos aquí esta mañana
de otoño situados en la Plaza Mayor de uno de los pueblos más característicos de
la Sierra Norte de Guadalajara, Zarzuela de Jadraque; pueblo singular, como lo
son la inmensa mayoría de los de esta sierra, con un origen posiblemente
vacceo, es decir, una mezcla de iberos y celtas, que habitaron en pequeños
poblados de estas montañas donde debieron de avistar una solución a su vida, en
aquellos tiempos de los que nos separan miles de años; gentes de diferente
origen, en cuya convivencia diaria no debieron de faltar los pleitos ni las
discordias tribales, bien por los pastos para sus ganados, bien por la leña de
sus bosques en un ambiente tan crudo, si pensamos en los largos inviernos de
nieves y celliscas de los que, todavía damos fe.
Nos encontramos como en el centro
mismo de un espacio rebosante de personalidad, repleto de motivos capaces de
cambiar la vida, o de orientarla, como lo fue en mi caso, por unos derroteros
muy distintos de los que jamás y en circunstancias normales hubiera podido
imaginar; gracias al embrujo de esta tierra, que tan sólo se reconoce y se
valora cuando se la descubre. Soy “Serrano” desde el día que nací porque así lo
dice mi apellido, puro legado de familia. Pero también soy “serrano”, adjetivo,
por vocación y por derecho de consorte desde el día en que me uní en matrimonio
con mi mujer (el próximo jueves se cumplirán cincuenta años), hija de esta
tierra, cumpliéndose al pie de la letra lo que años antes la señora de la
pensión de la calle Museo, me había vaticinado la primera vez que vine a
Guadalajara, camino de Cantalojas, para tomar posesión de su escuela de niños.
Era el mes de abril del año 1958, yo acababa de cumplir diecinueve años.
Servicio Militar llegado el momento, y nueva toma de posesión en otro pueblo
cercano, Galve de Sorbe, al reclamo de aquello tan importante que me había
dejado por allí. En los inviernos de Galve, pasé muchas horas leyendo a los
clásicos, aprovechando las últimas ascuas de la estufa de mi escuela después de
la clase de la tarde. Leí mucho, comencé a escribir y a publicar mis primeras
cosas, actividad nacida en la soledad de esta serranía y a la que después
habría de dedicar casi la mitad de mi vida, siempre con las tierras de
Guadalajara como principal motivo delante los ojos, y de una forma muy
especial, como no podía ser menos, con esta Sierra Norte a primera vista, que
siempre he procurado guardar cerca del corazón, que me ha llevado a ser feliz y
a la que debo tanto.
Hablaba al principio de una tierra
cargada de personalidad, de una tierra que se distingue y que conozco por
experiencia la admiración que se siente cuando se viene a ella por primera vez.
Hace cuarenta o cincuenta años, pasado el límite de nuestra frontera
provincial, incluso dentro de ella, nada o casi nada se sabía de lo que esto
es. En las provincias de nuestro entorno, con excepción de otros lugares del Macizo,
relativamente cercanos, muy pocos habían oído hablar del pico Ocejón, del
hayedo de Tejera Negra, del estilo arquitectónico y de otras particularidades
esenciales de los Pueblos Negros, de la Ruta del Románico Rural, de nuestras
fiestas de “botargas” y de nuestro folclore serrano, tan rico y tan antiguo, que se va conservando con
ejemplar pureza, tantas veces a costa de sacrificio por amor a la tierra, y
pongo como ejemplo las actividades que a lo largo del año programa y realiza la
Asociación “Serranía de Guadalajara” que preside Fidel Paredes, promotora de
actos como éste, no siempre reconocidos y mucho menos apoyados por quienes
tendrían la obligación de hacerlo; pues, en definitiva, no persiguen sino el
reconocimiento y la conservación de los valores artísticos y culturales del
pasado por puro altruismo con sus propias raíces.
Y llegados aquí, perdonad que tenga
que acusar con todo dolor a quienes, bien desde sus puestos de responsabilidad
en los ayuntamientos, o desde su condición de propietarios, no hacen lo posible
y lo imposible por conservar lo poco que va quedando del patrimonio personal y
único por el que se distingue esta tierra. Con esto me refiero a la guarda y
atención de tantos detalles particulares, anónimos monumentos y construcciones
del pasado, piezas de esta particular arquitectura, que poco a poco van
desapareciendo por el simple hecho de considerarlos inservibles o anticuados:
viejos hornos del pan, fraguas, parideras de ganado, molinos de río, calvarios,
ermitas, cruces de término o de bendecir los campos, escudos e inscripciones
sobre las viejas piedras de algunas fachadas…, que son el aval de nuestra
cultura y de nuestro ser en el mundo, como lo son nuestras fiestas o nuestras
costumbres, detalles que dignifican, y que la gente, cada vez más, reclama y
valora. No convirtamos nuestros pueblos y sus alrededores en algo anodino, en
desolados parajes sin contenido por falta de autoestima. Reconoceréis conmigo,
que en este sentido se han hecho en el pasado auténticas barbaridades.
Las nuevas maneras de vivir han
supuesto un cambio tajante en el medio rural de toda Castilla, cuyos efectos y
consecuencias se han hecho sentir en esta serranía de un modo especial y
definitivo. Nuestros pueblos, en cuestión de servicios, de comodidades
domésticas y de medios para el trabajo, han mejorado de forma importante. Los
prados y los henares de la Sierra ya no se siegan con aquellos dalles que había
que picar casi todas las tardes del mes de junio a la hora de la siesta; los
acarreos a lomo de caballerías o de carretas tiradas por mulas o por vacas,
fueron como una liturgia que los más jóvenes apenas si conocen por viejas
fotografías. Ahora son las máquinas, cada vez más perfectas y sofisticadas, las
que realizan esos trabajos. La higiene y el confort han entrado a los hogares,
a los pocos hogares que permanecen con vida propia durante todo el año, y no
digamos de esos otros que se usan como lugar de disfrute durante los meses de
verano y algunos fines de semana, levantados de nueva planta o restaurados por
generaciones posteriores sobre las viejas viviendas de los que se fueron, allá
por los años sesenta, en busca de nuevos horizontes y de un futuro mejor para
ellos y sobre todo para sus descendientes. “Así no se puede vivir, la juventud
se va y nuestros brazos viejos acaban cediendo”, me solía repetir muchas veces
por aquellos años, el Tío Mateo Crespo de Cantalojas.
La vida ha ido cambiando a velocidad
de vértigo. Eran tiempos distintos. Los pueblos se fueron haciendo otros a
medida que se cerraban las escuelas y se clausuraban las plazas de los médicos,
transformándose al cabo de los años en la realidad actual, que nos es otra que
una tierra privilegiada en la que falta el elemento humano, un cuerpo hermoso,
sí, pero escaso de vitalidad, de juventud, de niños que corran por sus calles,
que es donde reside el futuro de los pueblos. Si sirve de dato esclarecedor,
diré que soy testigo de que en uno de estos lugares de la Sierra, Cantalojas,
hace cincuenta años había cien niños en edad escolar, 52 varones y 48 niñas; el
pueblo andaba en torno a los 500 habitantes; y en proporción bastante parecida
estaban ocupadas las dos escuelas de Galve de Sorbe. La primera de las
poblaciones citadas, Cantalojas, tiene hoy una docena escasa de niños en su única
escuela, incluidos los de Galve que, por primera vez en toda la historia, ha
visto su escuela clausurada.
Permitid que manifieste así mismo mi
preocupación, que también es la vuestra, por cuanto a una deficiencia que a menudo se da en nuestros
pueblos: la atención sanitaria de la zona, un servicio por el que en tiempo no
lejano tuvisteis justificadas quejas, y que al final conseguisteis solucionar.
Personal fantástico y competente el que atiende nuestros centros de salud,
ciertamente, pero es necesario considerar su trabajo como fundamental, ya que
de ellos depende en gran parte la supervivencia de tanta gente mayor como vive
en estos pueblos.
¿Y qué decir de los desastres que
con tanta frecuencia ocasionan los lobos a vuestros ganados? Pienso en Miguelín,
mi antiguo alumno de Galve, que lleva sobre sus espaldas la carga de varias
decenas de reses muertas. El importe de esas reses debe correr en justicia a
cargo de la Administración, habida cuenta de que existe una ley de protección a
los animales dañinos que las producen -cosa que intento comprender-, pero que
me fuerza a advertir que tomen la debida nota quienes tienen la responsabilidad
y el deber de sufragar los gastos.
Han sido, vuelvo a repetir, los
nuevos tiempos los que han dado la vuelta al vivir de estos pueblos, a la
realidad de lo que hoy son. Las posibilidades para salir adelante claro que las
hay, costosas, pero estoy seguro de que las hay, naturalmente que sin volver al
pasado, porque cada tiempo tiene sus problemas y sus soluciones. Es preciso
pensar seriamente en lo que tenemos, en lo que hay y en lo que esta tierra es
capaz de dar, y ponerse manos a la obra. Se trata de un problema generalizado
en todo el medio rural a mayor o menor escala, del que es preciso salir
haciéndole frente fuera de toda pasión, con inteligencia, caminando juntos,
estudiando las posibilidades de las que disponemos y orientando el futuro hacia
lo que exige la sociedad del siglo XXI. La ganadería serrana goza de un bien
merecido prestigio; el escenario en el que estamos situados por cuanto a su
aspecto geográfico, climatológico, paisajístico y de salubridad se refiere, es
envidiable para unos tiempos en los que prima la contaminación y el
desasosiego; por ahí creo que es por donde debemos caminar después de un estudio
serio, buscando ayudas donde las haya y no escatimando el trabajo y el tesón
que requiera el conseguirlo; pero, no lo olvidemos, siempre caminando juntos,
algo fundamental porque es de donde saldrá la fuerza.
Hay que aprovechar, amigos de esta
tierra, los modernos medios de información y de comunicación de los que ahora
se dispone, como conducto eficaz para darnos a conocer y llegar al gran
público, y hacerles saber que estamos aquí, en este olvidado paraíso, pero que
no hemos perdido la esperanza de ocupar el sitio que nos corresponde y que en
el futuro, un futuro lo más cercano posible, llegue a ser algo más que una
comarca residencial de temporada para nosotros mismos, que ya es algo, pero es
muy poco. Es grande la tarea que se tiene a la vista para revitalizar el medio
centenar de pueblos de esta Serranía. En el turismo, porque atractivo lo tiene,
si es que todos nos comprometemos en cuidarlo y en protegerlo; y en la cría y
aprovechamiento del ganado, con algunas industrias derivadas como consecuencia,
considero que está una buena parte de nuestro futuro. Hacia ahí hay que mirar.
Se impone activar toda clase de posibilidades de las que poseemos para atraer a
la gente. Contamos con ciertas ventajas imprescindibles que antes no existían,
y es que disponemos de una red de carreteras bastante aceptables, de caminos
que nada tienen que ver con los de hace cuarenta o cincuenta años. De esto
saben mucho los más viejos del lugar y casi todos vosotros.
Y ahora, permitidme que dedique unos
minutos a este antiguo, pero remozado lugar, que hoy nos acoge: a Zarzuela de
Jadraque que, por circunstancias, dejó de llamarse Zarzuela de las Ollas, en
honor al trabajo artesanal que lo distinguió en otro tiempo y del que vivieron
durante varias generaciones gran parte de las familias que lo integraban: la
alfarería; una actividad impropia del ordinario vivir de las gentes de la
comarca, sobre la que un día el pueblo se volcó con un laudable sentido de
responsabilidad, partiendo de lo que disponían más a mano, que no era otra cosa
que una arcilla especial para la fabricación de ollas, cántaros y pucheros, y
por ahí se fueron abriendo camino. Una decisión inteligente que hoy, en tiempos
y en circunstancias muy distintas, nos podría servir de ejemplo.
Fue a finales del mes de mayo del
año 1987. Serían las primeras horas de la tarde cuando vine a Zarzuela por
primera vez, según dejé escrito y así se publicó en un extenso reportaje en el
entonces semanario “Nueva Alcarria”, del que no me he resistido a extraer el siguiente fragmento:
“El camino -decía- es un cúmulo de impresiones, donde los sentidos gozan ante el
formidable espectáculo de los montes, donde susurra el silencio y se siente,
profundo, el olor a bosque y al pastoso melaje de las estepas. Campos de color
y de sabor arisco, que muestran su encendida tonalidad en las tierras que abrió
en canal el agua de las torronteras, y que ahora enriquecen el paisaje con una
pincelada bermeja en los cortes de los oteros. Más allá se recortan a pico las
crestas que corona el Santo Alto Rey, en misterioso contraluz con la fogosidad
del cielo de las cinco”.
Enseguida me
encontré con gente amable, de conversación atenta y fácil, que me fueron
informando al instante de lo que quería saber. Es posible que ya no vivan
ninguno de los que a partir de aquel día conté como mis amigos de Zarzuela, y a
los que hoy en su pueblo recuerdo con el mayor respeto y gratitud. A don
Vicente Navas Perucha, un hombre bajito en estatura y duro de oído, quien me
puso al corriente de lo que años antes había sido la industria local de la
alfarería; me acompañó hasta el que durante generaciones había sido el horno de
cocer las piezas de barro. “Unos cacharros de primera -dijo- que los llevaban
con caballerías a vender por todos los pueblos”. Él me explicó que en aquel
momento aún quedaban en Zarzuela media docena de mulas de labor; me contó que
el “mayo” que se alzaba en medio de la plaza lo habían cogido en el barranco de
Carralcorlo, y que arriba, en la junta de la cruz, tenía colgados dos relojes y
un billete de 500 pesetas, a la espera de que algún hábil trepador subiera a
cogerlos. Doña Isabel, doña Nicomedes y doña Hilaria, me acompañaron dando un
paseo hasta la ermita de la Soledad, a la que habían llevado la luz eléctrica y
tenían la imagen de la Virgen adornada de flores.
Zarzuela de Jadraque, algo distinto,
con más de ochocientas cabezas de ganado lanar por aquellos días y cuatro
hatajos de cabras; “Es de lo que vive la gente, porque el campo es frío y da
poco”, me había contado mi amigo Vicente
Navas. Zarzuela, hoy como entonces y como siempre, se sigue distinguiendo entre
los pueblos de la comarca, como es fácil comprobar al andar por sus calles.
Voy a terminar. No es bueno cansaros
más con un torrente de palabras en este día de fiesta, de vuestra fiesta; pero
no sin antes dedicar un sincero gesto de felicitación a Tomás Gismera, un
hombre nacido en esta tierra y distinguido merecidamente como “Serrano del
año”; un atencino que, hurgando en los entresijos del pasado, está aportando a
la Guadalajara de hoy un importante cúmulo de saberes autóctonos, que hubieran
podido pasar, sin su interés y su esfuerzo, a perderse para siempre en la
oscura nebulosa del olvido, lo que hubiera supuesto una pérdida lamentable. Y
al abuelo Ramón Perucha, al que por razón de su edad, que no es poca razón, se
ha considerado como la esencia más genuina del vivir de esta tierra, por lo
cuál se le rinde también el debido homenaje. Felicidades a los dos.
Y nada más. Manifestaros que la
crisis tan generalizada, no sólo en lo económico, sino también por cuanto a los
valores innatos de buen entendimiento y confraternidad, de lo que esta Serranía
fue siempre un luminoso ejemplo, nos deje la menor señal posible de su paso, y
que mejor antes que después veamos resurgir a nuestros pueblos con la ayuda de
todos, y podamos ver cumplidos nuestros proyectos, nuestros deseos y nuestras
ilusiones. Feliz día a todos.